"El hombre de la bata roja"
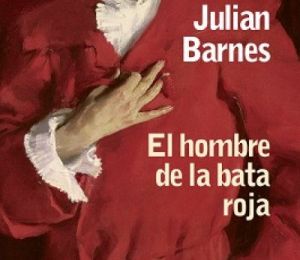
En junio de 1885 tres franceses llegaron a Londres. Uno era un príncipe, otro era un conde y el tercero era un plebeyo de apellido italiano. El príncipe era Edmond de Polignac; el conde era Robert de Montesquiou-Fézensac, y el plebeyo de apellido italiano era el doctor Samuel Jean Pozzi. Estos son los tres protagonistas de Julian Barnes en la Belle Époque, ese espacio a caballo entre el final del XIX y los comienzos del XX. Un cuadro del retratista inglés John Singer Sargent es la ventana por donde entra Barnes y un cinéfilo gordito, malvado y maltratador de rubias, demostró que mirar indiscretamente por una ventana ajena es una buena fuente de ficción.
Título: "El hombre de la bata roja"
Autor: Julian Barnes
Editorial: Anagrama
 Barnes trata de hacer lo contrario, acercarnos a una realidad más compleja de concretar que cualquier guion. En 2015 Barnes visitaba la Galería Nacional de Retratos de Londres. Fue la bata roja lo que llamó su atención sobre un cuadro en particular: "La he llamado bata roja, pero tampoco es del todo exacto. Es difícil que el hombre lleve debajo un pijama, a menos que esos puños y el cuello de encaje formaran parte de un camisón, lo que parece improbable. ¿La llamamos batín, quizá? Su dueño acaba de levantarse de la cama. Sabemos que el cuadro fue pintado al final de la mañana y que después el artista y su modelo almorzaron juntos. Sabemos que el modelo está en su casa, puesto que el título de la obra nos lo dice. Delata «su casa» un tono de rojo más vivo: un fondo de color burdeos que realza la figura central, escarlata. Hay pesadas cortinas atadas con un lazo; y, detrás, una extensión de tela diferente, todo lo cual se funde con un suelo del mismo color burdeos sin que sea visible una línea divisoria. Todo es sumamente teatral: hay un pavoneo no solo en la pose sino también en el estilo pictórico.
Barnes trata de hacer lo contrario, acercarnos a una realidad más compleja de concretar que cualquier guion. En 2015 Barnes visitaba la Galería Nacional de Retratos de Londres. Fue la bata roja lo que llamó su atención sobre un cuadro en particular: "La he llamado bata roja, pero tampoco es del todo exacto. Es difícil que el hombre lleve debajo un pijama, a menos que esos puños y el cuello de encaje formaran parte de un camisón, lo que parece improbable. ¿La llamamos batín, quizá? Su dueño acaba de levantarse de la cama. Sabemos que el cuadro fue pintado al final de la mañana y que después el artista y su modelo almorzaron juntos. Sabemos que el modelo está en su casa, puesto que el título de la obra nos lo dice. Delata «su casa» un tono de rojo más vivo: un fondo de color burdeos que realza la figura central, escarlata. Hay pesadas cortinas atadas con un lazo; y, detrás, una extensión de tela diferente, todo lo cual se funde con un suelo del mismo color burdeos sin que sea visible una línea divisoria. Todo es sumamente teatral: hay un pavoneo no solo en la pose sino también en el estilo pictórico.
La pintura data de cuatro años antes de aquel viaje a Londres. Su modelo –el plebeyo de apellido italiano– tiene treinta y cinco años, es apuesto, luce barba, mira con aplomo por encima de nuestro hombro izquierdo. Es varonil, pero esbelto, y poco a poco, tras el primer impacto del cuadro, cuando podríamos pensar que «todo gira en torno a la bata», comprendemos que no. Lo central son más bien las manos. La izquierda descansa en la cadera; la derecha se posa en el pecho. Los dedos son la parte más expresiva del retrato. Las articulaciones de cada uno de ellos son distintas: plenamente extendidos, doblados a medias, totalmente curvados. Si nos pidieran que adivináramos a ciegas la profesión de este hombre, quizá responderíamos que es un pianista virtuoso.
La mano derecha en el pecho, la izquierda en la cadera. O quizá sea más sugerente decir que la derecha sobre el corazón y la izquierda en la ingle. ¿Era la intención del artista?
La etiqueta en la pared me informó de que era ginecólogo. No me había topado con él en mis lecturas sobre el siglo XIX francés. Después vi en una revista de arte que «no solo era el padre de la ginecología francesa, sino también un incorregible adicto al sexo que habitualmente intentaba seducir a sus pacientes femeninas».
Nadie en París dijo nunca en 1895 o 1910: «Vivimos en la Belle Époque, más vale aprovecharlo». La expresión que describe el tiempo de paz entre la derrota de Francia en 1871 y el comienzo de la I Guerra Mundial, no se incorporó al lenguaje hasta los años 40. La Belle Époque era el título de un programa de radio, que se transformó en un espectáculo musical en directo, donde el "oh-là-là", la Francia del cancán, se convertía en un periodo feliz, de paz y placer, de glamour con pinceladas de decadencia, un último florecimiento de las artes, unos años de esplendor, antes de que toda una época fuera pulverizada por la fiebre bélica del siglo XX.
Desde que Barnes publicó "El loro de Flaubert", cada nuevo libro se trata como un acontecimiento, y todos sus libros merecen la lectura, pero tanto ese libro como éste, aumentan el disfrute de los que apreciamos la Historia tratada con pluma de escritor-investigador y tinta de escéptico.
"Me detuve ante la expresión «incorregible adicto al sexo», que era como si le hubieran admitido en alguna clínica de rehabilitación de Arizona. ¿Quién «dictaminó» esa adicción? ¿Y de dónde salía aquel habitualmente?
Con todo, para empezar cautamente: durante casi toda su vida, hubo muy pocos escándalos relacionados con el nombre de Pozzi. Sus actividades eran heterosexuales, lícitas (y hasta donde sabemos) consensuadas. Pero también dependían de la discreción y el tacto de sus amantes. No se conserva, sin embargo, ni una sola queja escrita contra él por una mano femenina. ¿No concedemos ninguna participación a sus amantes? Podríamos decir que este silencio no es más que otro aspecto del modo en que se ejercía el poder masculino; pero hubo otros hombres que acabaron por verse envueltos en escándalos periodísticos, juicios por libelo y episodios de duelos. En los diarios y cartas de la época Pozzi aparece como cirujano, personaje mundano y coleccionista, pero incluso Edmond de Goncourt, cuyo Journal es tan buena guía de hábitos (y de chismorreos) sexuales, solo descubre pruebas muy débiles de posibles devaneos. Pozzi nunca aparece en los documentos de su tiempo como el tipo de libertino implacable –de hecho, como «un adicto al sexo»– en que le están transformando la crudeza verbal y la memoria del siglo XXI".
Barnes rechaza el "presentismo" populista que juzga el pasado con moral actual y que se ha venido extendiendo mucho en las dos últimas décadas, desde estatuaria decapitada o desterrada, hasta actitudes de hombres y mujeres condenados con la cultura actual por machismo o por cualquier otro aspecto.
Un ejemplo permanente durante siglos afecta al matrimonio. Una inquietud masculina muy frecuente en la Europa de entonces se concretaba en un consejo: es peligroso que una mujer experimente placer sexual, porque en cuanto ha descubierto que el sexo puede ser placentero es mucho más probable que se escape y cometa adulterio.
Comentaristas y dispensadores de consejos alentaban a los maridos a practicar únicamente el sexo menos inspirado e inspirador con sus mujeres. Se vendían camisones que solo dejaban ver las manos y los pies, pero tenían una ranura frontal al estilo mormón que permitía engendrar hijos con el menor contacto carnal posible. Esos camisones se vendían por ejemplo en la España franquista y no son imposibles de encontrar aún hoy.
"Como observa Edward Berenson en su estudio del juicio Caillaux: «La mujer propia no debía ser un objeto de deseo sexual, puesto que desearla era degradarla». Olfateamos el tufillo de auténtico terror masculino ante la idea de la sexualidad femenina.
De modo que en cierto estrato social era algo normal creer que una esposa era para la dote, los hijos y la posición social, mientras que una amante (o una prostituta) era para el placer. Y como ellos se consentían tan pequeños placeres, tenía que haber muchas mujeres contentas de verse libres de la fría y debida donación de esperma que les hacían sus maridos, e incluso algunas que aceptaban de buena gana el retorcido argumento masculino de que los hombres, pobres, eran el sexo débil y ellas el más fuerte y a la vez el más virtuoso. Algunos maridos probablemente se comportaban mejor con su esposa cuando se sentían culpables o aliviados (o hasta consentidos). No todos ellos eran animales, no todas las cónyuges mártires".
Montesquiou cuenta en sus memorias que conoció a un hombre que más adelante llegó a ser un catedrático eminente. «Yo comía muchas veces en su casa, en vida de su encantadora esposa, a la que él amaba tanto y a la que lloró muchísimo, a pesar de sus muchas aventuras, algunas notorias». Montesquiou reflexiona sobre esta aparente contradicción: "Es una idea falsa, y no temo afirmarlo públicamente, considerar que el adulterio de un hombre es una negación absoluta del amor conyugal; son dos cosas distintas que no se excluyen; uno no pediría a su mujer, y no aceptaría de ella, lo que permitiría, exigiría o pediría a una amante; por tanto, existe un lugar para ambas en la vida de un hombre, y el uso que haga de ellas no debería inducirnos a cuestionar su sinceridad".
Deberíamos creer que el catedrático anónimo sí amaba a su mujer, reflexiona a su vez Barnes, y la lloraba de verdad, porque si no lo creemos estamos simplificando las cosas para que sea más fácil condenarlas. Barnes es impecable en este sentido, no simplifica, sin dejar de contarnos las incongruencias y contradicciones que practican la inmensa mayoría de las personas que hayan vivido lo suficiente.
Los tres protagonistas son ricos y famosos, también excéntricos a veces e ingeniosos a menudo, siguiendo el estilo de sus contemporáneos, a lo Oscar Wilde, que también aparece en varios momentos. Montesquiou cierto día estaba en una «fea» ciudad balnearia de los Pirineos, cuando recibió un telegrama con la peor de las noticias. Habían allanado su casa pabellón. Montesquiou partió inmediatamente, y durante su viaje al norte se imaginó sus valiosas obras de arte desaparecidas o hasta rasgadas de arriba abajo. Para su alivio y asombro, descubrió que todos sus tesoros estaban intactos y que los «mercenarios» parecían haberse ido sin ningún botín. Poco después fueron detenidos. En el juicio preguntaron a uno de ellos por qué no habían robado nada. Él respondió: «Oh, allí no había nada para nosotros». Montesquiou dijo que estas palabras fueron «las más halagadoras que le habían dicho en toda su vida».
 Por la historia de Barnes aparecen muchos otros personajes reconocibles, como Sarah Bernhardt, la amante más duradera y "artística" del hombre de la bata roja. A principios de 1915, la pierna derecha de Sarah Bernhardt –herida primero por una caída en la cubierta de un barco, y agravada más tarde al saltar desde las almenas al final de "Tosca" y descubrir que no habían colocado un colchón para amortiguar el salto– tuvo que ser amputada. Bernhardt disfrutó recorriendo América. Visitó Estados Unidos siete veces. En el último viaje, cuando ya era septuagenaria –y con la pierna amputada, y en época de guerra–, recorrió noventa y nueve ciudades en catorce meses.
Por la historia de Barnes aparecen muchos otros personajes reconocibles, como Sarah Bernhardt, la amante más duradera y "artística" del hombre de la bata roja. A principios de 1915, la pierna derecha de Sarah Bernhardt –herida primero por una caída en la cubierta de un barco, y agravada más tarde al saltar desde las almenas al final de "Tosca" y descubrir que no habían colocado un colchón para amortiguar el salto– tuvo que ser amputada. Bernhardt disfrutó recorriendo América. Visitó Estados Unidos siete veces. En el último viaje, cuando ya era septuagenaria –y con la pierna amputada, y en época de guerra–, recorrió noventa y nueve ciudades en catorce meses.
En aquella época, el teatro parisino era como Hollywood un siglo más tarde: una máquina de ganar dinero que no daba muestras de agotarse. Y del mismo modo que los novelistas actuales anhelan que sus libros se adapten para la pantalla, entonces su ambición era el teatro. Que Sarah Bernhardt interpretase tu obra llegaba a ser noticia, y que aceptase un papel especialmente concebido para ella era un sueño hecho realidad para un dramaturgo. Wilde escribió Salomé para ella. Alexandre Dumas hijo escribió para ella "La dama de las camelias". Edmond Rostand, por su parte, escribió "El aguilucho". Su hijo mayor, Maurice Rostand, escribió para Sarah "La gloria", obra en la que hizo su última aparición con un papel que le permitía estar sentada todo el tiempo.
La sombra de la estrella de la Belle Époque es tan alargada que su pierna formó parte de una vitrina de curiosidades en el laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina de Burdeos, junto con el feto de dos gemelos siameses, un corazón traspasado por un cuchillo y la soga con la que se había ahorcado un hombre. En 1977 se llevó a cabo una selección de especímenes y se incineraron las piezas menos interesantes. En 2008, lo que se suponía que era la pierna derecha de Bernhardt, larga, delgada, amputada por encima de la rodilla, parecía haberse convertido en una pierna izquierda, igualmente amputada por encima de la rodilla, con un pie del tamaño de una bota ortopédica y desprovisto de dedo gordo.
Barnes recuerda la investigación de la revista L’Express que contactó con un catedrático jubilado que se acordaba muy bien de la pierna de la actriz e insistió en que aquella era una impostora. "Del ayudante de laboratorio encargado de deshacerse de los especímenes desechados en 1977 se dijo que era «un poco granuja, un practicante de lucha libre, un individuo que no siempre veía muy bien». Si había incinerado por error la pierna que no era, para entonces estaba oportunamente muerto, como sucede a menudo en historias así. Y, según los expertos, sería demasiado complicado hacer ahora una prueba de ADN".
Otra buena historia de Barnes con la que disfrutar del pasado.
Carlos López-Tapia

 (1 votos, media: 4,00 de 5)
(1 votos, media: 4,00 de 5)















